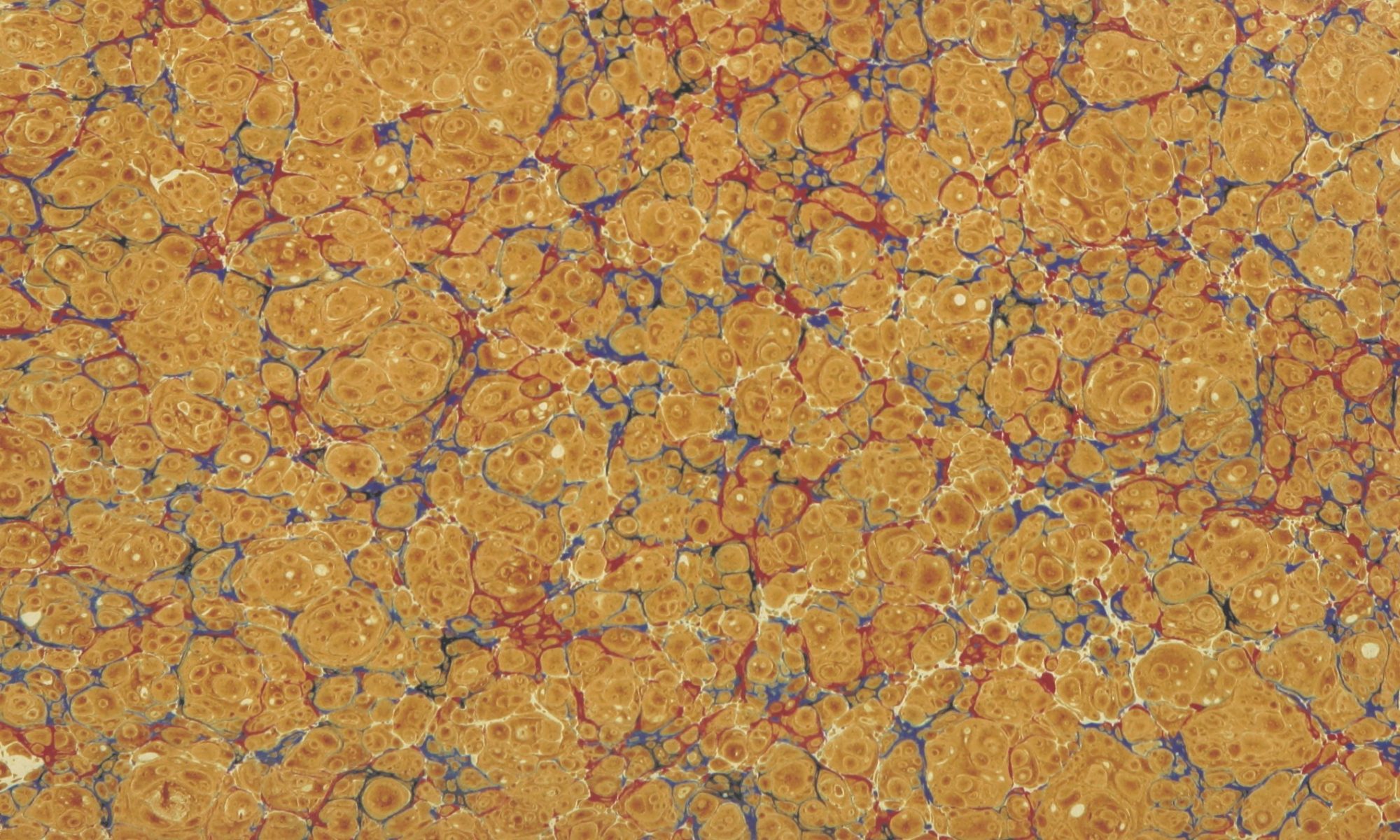CANTO XLVIII
¿Qué habrá más delicado que morir?
No se molesta a nadie para eso,
nadie se va o se queda, y todo brilla
al final por su ausencia meridiana.
Unos detrás de otros,
qué paso delicado de gorriones
dimos al borde mismo
de nunca habernos dado un mal alcance.
Toda luz, olvidada de sus muertos,
abre su corazón la madre muerte.
Estaba en esas Juan
de Yepes, un hombre
de saberse estas cosas en la pura
pobreza de la vista.
«¿Qué hora es?», preguntó.
«No son las doce aún», le respondieron.
«No llegarán a serlas y estaré
cantando ya maitines en la gloria
del Señor de mi amor».
Lo lloraban los frailes aún presente.
Tomaron el breviario,
le quisieron leer
la recomendación del alma.
Él los puso en lo cierto:
«Déjenlo, por amor
de Dios y aquiétense. Dígame, padre,
de los Cantares sólo,
que eso no es menester».
Oía de la boca de un amigo
aquel cantar de amores que él hiciese
crecerse con el suyo, y ya iba queda,
quedándose la hora sosegada.
Pasó por Juan la muerte;
dijo él a su paso: «¡Qué preciosas
margaritas!», y allí
se abrió el claustro a los montes,
quedó la muerte lúcida de sol.
No habiendo menester en su morir,
qué delicadamente vio
en su muerte sus flores Juan de Yepes.